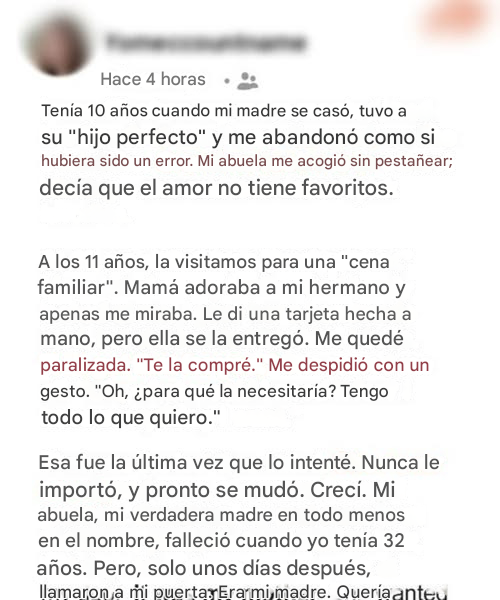Tres meses después, se había ido. Un derrame cerebral mientras dormía. "Tranquilo y una bendición, de verdad", dijo el médico.
Tenía 32 años cuando la enterré. Mi madre llegó con su familia, pero nunca vi ningún arrepentimiento en sus ojos.
La casa se sentía vacía sin mi abuela. Dios, la extrañaba tanto.
Llamaron a mi puerta pocos días después del funeral. Al abrir, me quedé paralizada.
Era mi madre.
Parecía mayor, con canas entre su cabello oscuro. Pero su mirada era la misma: distante y calculadora.
"Por favor", murmuró. "Solo necesito hablar contigo".
Me crucé de brazos. "Habla".
Exclamó, bajando la mirada antes de encontrarse con la mía. "Tu hermano sabe de ti".
Se me cortó la respiración. "¿Qué quieres decir?"
"Antes de morir, tu abuela le envió un mensaje. Y le contó todo".
Era demasiado pequeño para recordarte, Rebecca. Y yo... no dejé que tu abuela le hablara de ti. Le dije que si lo hacía, no lo volvería a ver.
"Tenías una familia", la interrumpí. "Decidiste que yo no formaba parte de ella".