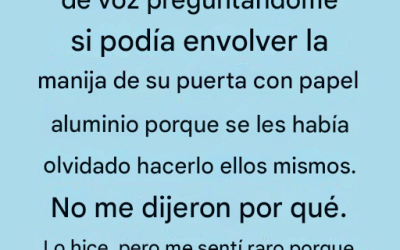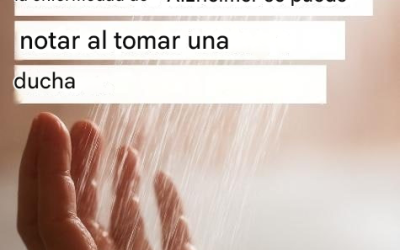Mis padres me sentaron a comer el domingo para exigirme que cubriera los gastos de mi hermano después de que lo despidieran por negligencia. Predicaron lealtad familiar, sin saber que ya había vendido mi casa y aceptado un trabajo a 4800 kilómetros de distancia, dejándolos absolutamente sin nada. La migraña había comenzado en algún lugar entre la salida de la autopista interestatal y la entrada de la casa de mis padres. No era solo un dolor de cabeza. Era un latido rítmico detrás de mi ojo izquierdo, una manifestación física del miedo que sentía cada domingo. Me quedé sentado en mi auto un momento, con el motor haciendo tictac mientras se enfriaba. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto del color de un pergamino viejo. Tenía 34 años, era gerente sénior de logística en una empresa naviera nacional, y sin embargo, aparcar en esa entrada me redujo a un niño tembloroso y ansioso. Miré mi reflejo en el retrovisor. Estaba pálido. Habían pasado tres semanas desde que el médico me dijo que mis niveles de cortisol eran catastróficos, y dos desde que había luchado contra una bronquitis terrible que aún me dejaba sin aliento si me movía demasiado rápido. Estaba físicamente agotada, funcionando a base de cafeína y pura fuerza de voluntad. Necesitaba descansar. Necesitaba silencio. Lo que no necesitaba era la comida del domingo con la familia.
"Tranquilízate, Mabel", me susurré con la voz ronca. "Dos horas. Cómete el asado. Asiente ante las quejas de papá. Ignora a Jason y vete".
Salí del coche. El aire olía a lluvia inminente, y el aroma denso y empalagoso del asado de mi madre flotaba desde la ventana de la cocina. Ese olor, generalmente asociado con la comodidad, me revolvió el estómago. Cuando abrí la puerta principal, el volumen del televisor me golpeó como un puñetazo. Un partido de fútbol estaba a todo volumen.
"Mabel, ¿eres tú?" La voz de mi madre interrumpió el ruido, estridente y exigente.
"¡Soy yo, mamá!", grité, colgando mi abrigo en el perchero.
Vi la chaqueta de cuero de Jason, una compra exorbitante que definitivamente no podía permitirse, colgada descuidadamente de la barandilla. Se resbaló al pasar y cayó al suelo. La dejé allí. Entré en la sala. Mi padre, Robert, estaba reclinado en su sillón, con una cerveza ya en la mano a pesar de ser apenas mediodía. No levantó la vista. Mi hermano Jason estaba despatarrado en el sofá, mirando su teléfono, con aspecto de estar relajado.
"Oye, qué bien que hayas venido", dijo Jason sin apartar la vista de la pantalla. "Tenemos mucha hambre".
"Llego a tiempo, Jason".
Durante el almuerzo del domingo, mis padres me preguntaron: «Despidieron a tu hermano, así que tú le pagarás el alquiler». Yo, con el café en la mano, respondí: «Genial, puede quedarse con tu casa, porque acabo de vender la mía».